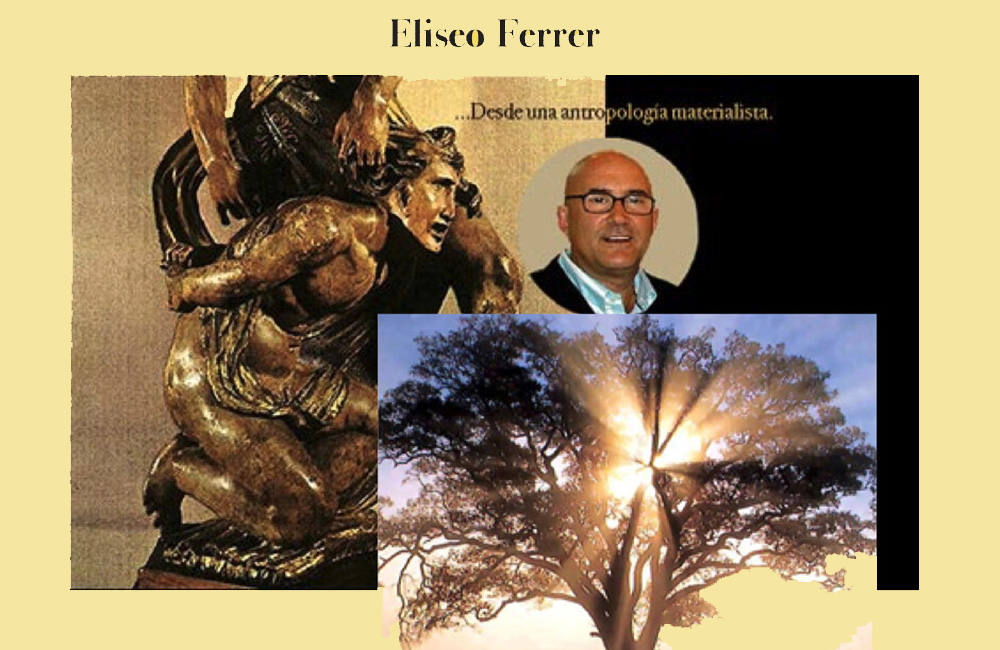En torno a un libro maldito de Raimon Panikkar, quien conoció a fondo tanto la esencia del hinduismo como la del cristianismo.

© Eliseo Ferrer (Desde una antropología materialista).
Cuando hablo de «El cristo desconocido del hinduismo» no estoy recurriendo a fórmulas imaginativas o a figuras retóricas que permitan la fácil inteligibilidad y la simplificación del discurso. Hago referencia al título de un libro «maldito» y de reducida difusión, escrito por uno de los españoles más capacitados y cultos de todo el siglo veinte, y quizás uno de los investigadores con más autoridad en la materia que nos ocupa, dadas sus características personales, intelectuales y vitales. Me refiero al hispano-indio Raimon Panikkar, filósofo, teólogo, profesor en la India y en Estados Unidos, jesuita y profundo conocedor de las religiones orientales.
Vaya por delante que, de acuerdo a las palabras del propio Panikkar (y salvando las distancias que separan mi ateísmo de su fe), Cristo «no es en ningún caso monopolio de los cristianos»; pues «Cristo no pertenece al cristianismo, sólo pertenece al Padre. El cristianismo y el hinduismo expresan y descubren ambos su creencia en el misterio teándrico, aunque de dos maneras diferentes». Por una parte, los cristianos afirman poseer un conocimiento único, una «intencionalidad gnoseológica»: «la gnosis de que Dios es Trinidad y que nosotros estamos unidos a Dios, en Cristo; pero el cristianismo [por otra parte] no niega el hecho de que la “intencionalidad óntica” del hinduismo es la misma que la suya, es decir, la unión con el absoluto» a través de un «cristo» hinduista.
Como ejemplo de la impresión que el contenido de este libro produjo entre sus lectores, he de traer a colación, como algo realmente significativo, el texto que su propio hermano, Salvador Pániker, le dedicó en su diario uno o dos días después de la muerte del autor, acaecida cerca de Barcelona en 2010. Y no deja de sorprender que lo que más llamara la atención del hermano menor, a lo largo de una vida de noventa y dos años y de la publicación de más cien obras compiladas en dieciocho volúmenes, fuera, a juzgar por lo escrito en su diario, el contenido crítico y exasperante de este libro (El Cristo desconocido del hinduismo) que comentamos: «La muerte de mi hermano ha tenido mucha repercusión en prensa, radio y televisión. […] Él sostenía que Cristo, el Ungido, era el mediador cósmico al que los cristianos no tenían ningún derecho a monopolizar. Añadía que Cristo, manifiesto u oculto, era el único vínculo entre lo creado y lo increado, lo relativo y lo absoluto, lo temporal y lo eterno, la tierra y el cielo. “Todo lo que entre estos dos polos opera como mediación, vinculo, camino, es Cristo, sacerdote único del sacerdocio cósmico, la Unción por excelencia”. Y también: “Cuando designamos este vínculo entre lo finito y lo infinito con el nombre de Cristo, no presuponemos su identificación con Jesús de Nazaret. Incluso, desde la fe cristiana, tal identificación nunca ha sido afirmada de forma absoluta”. Según mi hermano —añadía Salvador Pániker—, el Dios con quien se puede uno comunicar es el Hijo. El Padre es puro apofatismo volcado en el Hijo (kenosis). El Padre no tiene ser: el Hijo es su ser. Ciertamente, mi hermano trasladaba el mismo esquema (homeomórficamente) al hinduismo. Brahman no es consciente de serlo: Īśvara es su conciencia. La misma kenosis constituye la experiencia budista de nirvāna y shunyata».
En el cristianismo, según Raimon Panikkar, Cristo y Dios han tenido siempre una relación única, y allí donde Dios actúa en este mundo, lo hace invariablemente «en y a través» de Cristo. Una noción que los hindúes no tienen ninguna dificultad en aceptar y entender, ya que conocen perfectamente esta facultad de dios, que ellos llaman Īśvara (Señor) o Bhagavān. «Esta afirmación acerca de Cristo como lugar de encuentro tiene sentido para el cristiano y puede también ser comprensible y aceptable para el hindú, si hacemos una afirmación equivalente (homeomórfica) acerca de Shiva, Krishna o Kali. La equivalencia no será absoluta, ya que los conceptos teológicos difieren, pero contribuirá a una comprensión existencial mutua».
En este sentido, el dogma de la trinidad se presentaría como la respuesta a la inevitable cuestión del mediador entre la unidad y lo multiplicidad, entre lo absoluto y lo relativo, entre Brahman y el mundo. Pero «creo que, en último análisis, este problema vedántico atañe también a otras culturas. El Amr del Corán, el Logos de Plotino, el Tathagata del budismo, responden a la misma necesidad, que es la de encontrar un vínculo ontológico entre los dos opuestos y aparentemente irreductibles. […] Īśvara (y también los nombres Isa e Isana) es el Señor, el Dios todopoderoso y el punto de convergencia de todas las tendencias teístas de las Upanishads, que suplanta y resucita, al mismo tiempo, el “henoteísmo” de los Vedas».
Según explicaba Panikkar, el texto sagrado que más influencia ha tenido en el desarrollo filosófico y religioso de la idea de Dios en la India ha sido la Bhagavadgītā, «uno de los tres textos autoritativos de la escuela Vedānta». En esta obra, «el Señor (llamado Īśvara, Prabhu, Bhagavān, Purusottama, etc.) se revelaba plenamente como ser personal identificado con Krishna, que era a la vez transcendente e inmanente». En otras palabras, Brahman carece de relaciones con los mortales y es precisamente Īśvara quien las provee y quien establece un puente de comunicación entre dios y el mundo. De ahí que «las almas de los seres vivos, las jivas, sean Brahman, pero sin saberlo que lo son [hasta que esa relación termina por fructificar]. Lo sabrán a través de la gracia del Señor, Īśvara, por medio de la identificación con él».
En resumen, tanto para los cristianos como para los hindúes, hay un Brahman, o un Dios, o una divinidad única en cuanto absoluto transcendente: el dios desconocido que Pablo de Tarso comunicaba a los atenienses; el dios ignoto, inefable e inabarcable del gnosticismo; el dios de los primeros filósofos griegos identificado bajo la etiqueta del dios de los judíos, etc., etc. Y hay también un mundo fenoménico caracterizado por una multiplicidad de seres y atributos que son ajenos y no pertenecen a Brahman. Y hay finalmente «una relación “x” que es causa o mediador de la relación entre Brahman y el mundo» que pertenece al dominio de Cristo o de Īśvara-Krishna. Pues, como bien señalaba Panikkar (y esto es importantísimo), «si no hay vínculo, el dualismo que ello implica destruye tanto el concepto de Brahman como el concepto de mundo».
He de señalar que, dada su condición de católico, teólogo y jesuita, Raimon Panikkar igualó en valentía la inteligencia y la sabiduría que le caracterizaron a lo largo de su vida. Pero he de reconocer también, si somos sinceros, que no puso sobre la mesa una cuestión tan radicalmente novedosa que le convirtiese en autor de un genuino descubrimiento. Ciertas corrientes esotéricas y místicas, como la teosofía de Helena Blavatsky y Henry Olcott, la Gran Fraternidad Blanca y los seguidores de la «antroposofía» de Rudolf Steiner, venían hablando del «cristo hinduista» desde mediados del siglo diecinueve. Por lo que entiendo que la exasperante impresión producida por Panikkar entre ciertos lectores europeos de «El Cristo desconocido del hinduismo» se debió más a la perspectiva teológica del autor (católica), a la seriedad conceptual y a la desbordante erudición con la que afrontó este trabajo que a la elección de un tema (el mediador, el hijo de dios hindú) del que se venía hablando desde hacía décadas.
Por supuesto, también el mitólogo Joseph Campbell había entrevisto con claridad las sutilezas del problema cristológico: «El pensamiento teológico fundamental es que sólo Dios puede conocer a Dios. Esa es la idea principal de la Trinidad. A fin de conocer al Padre, uno mismo debe ser Dios. En el cristianismo, ese es el papel que se supone debe cumplir el hijo. Entonces, entre el conocedor y lo conocido hay una relación que es representada por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros se desplaza hacia la consumación del conocimiento de la segunda persona, el Cristo, conociendo al Padre. Encuentras exactamente las mismas ideas en las teologías hindú y budista».
Aunque quizás con menor rigor intelectual que Panikkar y Campbell, y con muchos más elementos fabulosos, la identidad entre el Cristo de Oriente y el Cristo de Occidente se ha convertido en tema recurrente de la teosofía contemporánea y de cierta masonería cuyas bases quedaron establecidas y selladas desde los tiempos de la más remota antigüedad. Según las escuelas de pensamiento místico que transitaron desde la India antigua a la filosofía griega y al gnosticismo cristiano, Īśvara era el hijo de dios que, en su aspecto macrocósmico, se manifestaba a través del sol (Logos). Pero, al mismo tiempo, el Cristo cósmico, el Hijo de Dios, en su aspecto microcósmico, se manifestaba, brillaba y resplandecía en el «corazón» de cada uno de los iniciados. Un tema recurrente, como vemos, que se repitió y se repite, una y otra vez, en todas las ramas de las iniciaciones místicas y de la gnosis, y que, sin duda, se manifestó de manera sorprendente en el siglo primero de nuestra era dentro del gnosticismo sirio y de la gnosis judeo-alejandrina.
Īśvara-Cristo era, en definitiva, de acuerdo a esta concepción metafísica del mundo, el Dios-Brahman encarnado en el corazón de cada hijo de dios, según afirmaba la teósofa de la Gran Fraternidad Blanca Alice A. Bailey: «Reside en la caverna del corazón y se llega a Él por medio del amor puro y del servicio abnegado. Al descubrirlo se le verá sentado en el Loto de doce pétalos del corazón […]. Así, el devoto encuentra a Īśvara… Cuando el devoto se convierte en un yogui que practica el Raja Yoga, entonces Īśvara le revela el secreto de la Joya. Cuando el Cristo es conocido como rey en el trono del corazón, revela, al Padre a sus devotos. Pero el devoto debe hollar el sendero de Raja Yoga y combinar el conocimiento intelectual, el control y la disciplina mental, antes de recibir la verdadera revelación».
En esta misma línea, para nuestro teólogo y jesuita catalán de origen indio, «sólo cuando el hombre se ha vaciado totalmente de sí mismo y está en estado de renuncia y aniquilación, es cuando Cristo se encarna totalmente en él. Sólo la kenosis permite la encarnación y conduce a la redención». Pues estaba claro que Panikkar se situaba en la concepción de la gnosis vedānta de Īśvara-Krishna, fuertemente influenciada por el Samkhya Yoga y el Yoga Sūtra de Patañjali, donde surgió esta forma de comunicación mística con la divinidad. «Patañjali mencionaba la meditación, o el abandonarse a Īśvara como uno de los medios para alcanzar la meta del yoga. Describía luego a Īśvara como un espíritu particular (Purusha), libre de la influencia de la aflicción, de la acción y de sus resultados».
Como vemos, junto al Yoga Patañjali, el otro sistema clásico en el que Īśvara ocupaba un papel central era, naturalmente, el Vedānta (dentro del que se circunscribía Panikkar) y sus diversas subescuelas. Por supuesto, hay otras muchas corrientes teístas en la India en las que Īśvara ocupa un papel central, aunque con otros nombres, formas y manifestaciones. Incluso, hay escuelas en las que el «cristo hinduista» pierde parte del significado mediador atribuido por Panikkar para diluirse en el ámbito de la radical inmanencia o de la radical trascendencia. Los seguidores de Sankara, por ejemplo, para preservar la pureza y la trascendencia absoluta de Brahman, situaron al mediador divino en el reino ilusorio de māyā. «El Īśvara de Sankara mira, en realidad, al orden fenoménico, y aunque se le puede llamar Dios, ya no se le puede identificar con el Absoluto, con Brahman. […] Por el contrario, el Īśvara de Rāmānuja cae al otro lado de la barrera, por así decir. Es Brahman, y su creación es el Cuerpo del Absoluto. En cierto modo, [aquí] no hay solución de continuidad entre Īśvara y el mundo. Ambos forman parte de un todo que es Brahman, uno y completo».
Toda la tesis de Panikkar estuvo dirigida, dada su tradición intelectual multicultural y multirreligiosa, a «un encuentro sincero» entre el cristianismo y el hinduismo; quizá por eso subtituló este libro con el ambicioso reclamo: «Para una cristofanía ecuménica». No obstante, y para no engañar a los lectores sobre el verdadero propósito y los riesgos de la obra, Panikkar dejaba muy claro que toda su formulación relativa al común mediador cristiano e hindú (Īśvara-Cristo) iba a encontrar un escollo difícilmente salvable, si desde el lado cristiano se solapaba el elemento «teohistoriológico» de un hijo de María llamado Jesús, arrebatando el protagonismo y la prioridad al Logos. «Pues no solo el concepto cristiano de historia es, en cierto modo, ajeno al espíritu indio [concluía]. Admitir la idea cristiana de la historia […], es ya presuponer el concepto cristiano de Cristo. Y no debemos olvidar que la primera interpretación filosófica de Cristo empieza por un discurso sobre el “Logos” hecho carne y no por un discurso sobre la carne».
________________________________________
© Fragmento del libro «Sacrificio y drama del Rey Sagrado». Páginas 227-230.